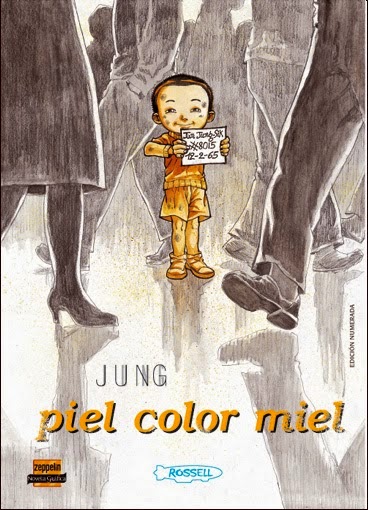Las poetas suicidas. Las novias de la muerte
Pizarnik, Plath,
Parra, Sexton, Storni... Un libro de Luzmaría Jiménez Faro entra en el
desasosiego y el misterio que causa la larga lista de mujeres escritoras que
acabaron con su vida.
Pizarnik, Plath, Parra, Sexton, Storni... Un libro de Luzmaría Jiménez Faro entra en el desasosiego y el misterio que causa la larga lista de mujeres escritoras que acabaron con su vida.
LUIS ANTONIO DE VILLENA
La lista es larga. La calidad (incluso en las menos
conocidas) generalmente alta. Suele decirse que los poetas y las poetas o
poetisas -ahora gusta menos este nombre, por los excesos románticos- son seres
extremadamente sensibles, por eso captan o sienten lo que otros no perciben, y
entonces acaso ellas lo sean más. Es la frase esencial, que escribió en una
carta, una de las grandes poetas rusas del siglo, Marina Tsviétaieva
(1892-1941): "Hay algo que no supe hacer: vivir". Dotada de una
calidad especial en la lengua, amiga y admiradora de Rilke, acogió la
revolución bolchevique como una esperanza (le ocurrió a muchos) pero no tardó
en ver el error, y así asomar las guadañas del totalitarismo. Entonces se
exilió. Claro que, en las calamidades de la guerra civil entre rojos y blancos
vio morir a su hija menor de inanición. Era en 1922, entonces se marchó de
Rusia; pero aunque pudo escribir y era libre, la vida fue siempre cuesta
arriba. Además decían que su estilo (muy propio) era difícil. Su marido,
Serguéi Efrón decide volver. Ella al fin, sin entusiasmo, pero acaso también
porque veía ensombrecerse el cielo de Francia u oía las voces de Hitler,
retorna a Moscú en 1939. Su padre es el fundador del Museo Pushkin, pero la
retornada no tiene dónde escribir. Su amigo Boris Pasternak trata de ayudarla,
pero Pasternak -mal visto por el oficialismo- puede poco. Para colmo, Marina se
entera de que Efrón, su marido, había sido detenido y luego ajusticiado, con un
tiro en la nuca. Ella y su hija Irina pasan frío y hambre. Irina será
trasladada a un orfanato donde morirá (también) de hambre. En cuanto a la pobre
e indefensa Marina, cuando comienza lo que Stalin llamó "la Gran Guerra
Patria", la mandan, en teoría evacuada, a un remoto pueblo de Tartaristán,
Yelábuga, donde presa de una total desesperación y miseria, Marina Tsvietáieva
pone fin a su vida, con 48 años, colgada de una viga. Una de las grandes poetas
del siglo. Su obra se salvó, porque su única hija viva, Ariadna Efrón, la
preservó. Era el 31 de agosto de 1941. La autora de 'Álbum de la tarde' o
'Después de Rusia', entre tantos libros singulares, deja claro que no habló en
vano: no supo vivir. Pero la vida tampoco se lo puso fácil.
Sin duda las circunstancias ayudan al suicidio (siempre lo
hacen) pero el germen de esa pasión de muerte, de ese "dios salvaje"
que diría el británico Al Álvarez, dios destructor que no desconoce noches de
loca alegría, tenía que andar por medio y que vivir en su psique. Si no,
probablemente, no hubiese regresado a la Rusia de Stalin, pues algo sabía de lo que
ocurría allí. Pero los poetas son idealistas, dicen.
No, el suicida (o la suicida, máxime poeta) no tiene por qué
ser siempre un hombre o mujer permanentemente abatida. Conoce muchos momentos
de lucidez y gozo, pero hay siempre un fondo profundo de desacuerdo con el
vivir. Es como si en el pacto, la vida, la señora Vida, no cumpliera nunca o no
del todo con su parte.
La cantautora chilena Violeta Parra (1917-1967) -hermana de
Nicanor, el de los 'Antipoemas'- escribió su hermosa y muy conocida canción
'Gracias a la vida', muy poco antes de suicidarse, pegándose un tiro en la
sien. Era en el barrio de La
Reina, en Santiago. Se había enamorado (y fue correspondida
unos cuantos años) por un joven suizo, Gilbert Favré, 18 años menor que ella,
que concluyó por abandonarla. Pero ciertamente no es la única mujer a quien no
le sale el amor. Tiene que haber algo más.
Gracias a la vida
que me ha dado tanto.../y en el ancho cielo su fondo estrellado/ y en las
multitudes el hombre que amo...
Basta fijarse un poco para observar que todas las estrofas,
espléndidas y sencillas, de 'Gracias a la vida', aluden al amado (ausente):
'Cuando miro el fondo de tus ojos claros'. Violeta tenía 49 años el 5 de
febrero de 1967. Convertida casi en un mito nacional, a su sepelio acudieron
más de 10.000 personas, y la fama apenas comenzaba. Nicanor Parra la llama
"vendimiadora ardiente de ojos negros". Y Pablo Neruda, "santa
de greda pura". ¿Por qué no pudo Violeta, tan comprometida con la gente,
aguantar ese malamor que otras y otros sí aguantan?
Las suicidas no tienen por qué ser personas especialmente
abatidas ni ajenas a la alegría. Su razón de no ser es, más bien, un desacuerdo
esencial con la vida.
La argentina Alfonsina Storni (1892-1938) pudiera ser otro
caso similar. Nacida en la Suiza
italiana, de unos padres que ya habían estado allá, Alfonsina llega de muy niña
a Buenos Aires, que será su ciudad, su mundo y su patria. Mujer muy moderna en
cuanto a la defensa de los derechos femeninos, en poesía empieza bajo la
influencia del gran Rubén Darío. Pero sus poemas son ágiles y sonoros y hablan
de amor y desamor. Alfonsina deviene así una poeta bastante popular en libros
como 'Irremediablemente' de 1919. Tiene un hijo, Alejandro, al que cuidará,
porque es suyo. No importa el padre.
Se dice que Alfonsina (que vivió como maestra y periodista)
era una mujer muy apasionada, una mujer a la que verdaderamente le atraían los
hombres y que por tanto tuvo muchos, pero el amor se le escapaba o duraba poco.
O más frecuentemente -ya el machismo- los hombres no tenían estima profunda por
las mujeres, por eso habla del "hombre pequeñito" en alguno de sus
poemas, el hombre que no está a la altura, que no da la talla moral. Estuvo en
Madrid, con gran éxito, en 1930. Era una alta escritora, pero nunca la abandonó
el desasosiego y un extraño impulso tánatico: "Me es lo mismo la Muerte que la Vida". "La muerte
debe ser la salvación". Es posible que versos como esos (muy abundantes en
su obra) procedan de la pena por los desengaños amorosos, pero ¿nada más? ¿No
sería demasiado sencillo? En octubre de 1938, sola, Alfonsina toma el tren que
une Buenos Aires con Mar del Plata, la ciudad vacacional a orillas del
Atlántico. Pasa allí unos días; el 22, envía al diario 'La Nación' su último poema
'Voy a dormir'. El 25 por la noche sale de la pensión, envuelta en un gran
manto, y dice que va a pasear a la orilla. Se arrojará al mar esa madrugada,
como cuenta una de las leyendas que hizo la griega Safo, vanamente enamorada de
Faón. Años atrás (en 1934) le habían detectado un cáncer de pecho. Pero
aseguran que estaba estabilizado.
Obviamente quien quiere encontrar datos externos para el
suicidio (enfermedad, desamor, Freud les diría "rastros diurnos",
como los de los sueños) puede hallarlos, pero con ellos sólo muy parcialmente explicará
toda la pulsión de muerte que atraviesa la nada desdeñable obra lírica de
Storni: 'La muerte no ha nacido, está dormida/ en una playa rosa'. De modo
diferente a Violeta Parra, también Alfonsina ha devenido un mito del feminismo
y de la desesperación íntima, en parte gracias a la célebre canción de Ariel
Ramírez, 'Alfonsina y el mar', mundialmente famosa, y que cantó con
singularidad Mercedes Sosa: 'Y te vas, hacia allá como en sueños,/ dormida,
Alfonsina, vestida de mar'.
También en apariencia será el abandono y el amor no
correspondido, lo que llevó al suicidio a otra poeta ilustre del siglo, la
norteamericana Sylvia Plath (1932-1963). Son conocidos los problemas psíquicos
de dependencia de Sylvia con su padre, profesor y emigrante alemán. Es conocida
su fuerte depresión reflejada en la novela 'La campana de cristal', publicada
el mismo año de su muerte, pero sobre todo su matrimonio (y consiguiente vida
en Inglaterra) con el poeta Ted Hughes, a la larga uno de los grandes poetas
británicos de la centuria, probablemente muy superior a Sylvia, pero que cargó
durante su vida con haber roto el matrimonio y haber dejado a su ex mujer con
los hijos, dos niños pequeños, en un triste apartamento de Londres. Una noche
de pleno invierno (11 de febrero) desesperada y tras haber llamado en vano al
psiquiatra, Sylvia deja preparado el desayuno para los niños, y mete la cabeza
en el horno con el gas abierto... En uno de sus textos escribe: "Morir es
un arte y yo lo hago excepcionalmente bien". El suicidio de Plath ha
resultado uno de los más llamativos del siglo: su amiga la poeta Anne Sexton
también se suicidó (1974), y no le perdonó haber tomado la delantera. Otro
amigo, el crítico Al Álvarez, en principio para tratar de explicarse el
suicidio de Sylvia, escribió el libro 'El dios salvaje'. Y casi al final de su
vida, el ex marido Ted Hughes publicó un gran libro de poemas sobre su relación
y la intimidad de Sylvia, 'Cartas de cumpleaños' (1998) que fue un 'best
seller' en el ámbito anglosajón. De nuevo los motivos externos son obvios, pero
la íntima voluntad del daño de vivir, del daño recibido con la vida, es mucho
más radical y fuerte.
Anne Sexton, bipolar, adictiva, tóxica y seductora, nunca
perdonó a su amiga Sylvia Plath que la adelantara a la hora de suicidarse
Ese daño íntimo que puede causar la vida o las relaciones
cercanas en la infancia, se ve asimismo en otra de estas grandes poetisas
suicidas, la argentina -de origen ruso- Alejandra Pizarnik (1936- 1972).
Inteligente, culta, reflexiva, ultrasensible, Alejandra escribía con una
letrita diminuta. Es una gran poeta de la inteligencia y el dolor, como en
Extracción de la piedra de la locura (1968). Escribe en un diario íntimo:
"Tengo miedo. Todo en mí se desmorona. No quiero luchar. No tengo contra
quién luchar". Pasa por psiquiátricos y sale, viaja a París, regresa a
Buenos Aires. Sus poemas casi duelen. Por ejemplo, 'Balada de la piedra que
llora': 'La muerte/ pero la vida/ pero nada nada nada'.
Aunque dicen que era lesbiana (o por ello) la muerte fue su
gran amante. Incapaz de resistirse más, la noche del 24 de septiembre se tomó
una fuerte sobredosis de barbitúricos. Tenía puesto como música el 'Adagio' de
Albinoni.
La muerte como gran seductora. La lista de estas damas
turbadas por ese daño cruzado de seducción final es larga y sólo en el siglo
XX. La portuguesa Florbela Espanca (una notable post modernista cuyo hermano
era aviador) se suicidó en 1933 con una sobredosis de veronal. Tenía 36 años.
La italiana Antonia Pozzi (conocida literariamente post mortem, una gran poeta)
usó también barbitúricos para morir en 1938 con 26 años. Llamativo es el caso
de una rara española (enamorada no correspondida de JRJ) que se suicidó de un
disparo en la cabeza en 1932 con 24 años. Se llamaba Margarita Gil Roësset.
Otra gran poeta italiana, contemporánea, Amelia Rosselli se suicidó arrojándose
desde la ventana de la cocina de un quinto piso en 1996 con 66 años... No
terminamos: Delmira Agustini, uruguaya, María Mercedes Carranza, colombiana,
Inge Müller, alemana, Julia de Burgos, puertorriqueña... La muerte propia,
levantar la mano contra uno mismo (que decía Jean Améry) ha sido un tema
vetado, raro, psicótico. Un libro de Luzmaría Jiménez Faro, 'Poetisas suicidas'
-trata sólo de algunas de habla española- me ha recordado el tema turbador.
También hay muchos hombres, cierto, pero dicen que el afán de muerte, el
impulso tanático, en las mujeres es menor. ¿Son las enamoradas poetas,
entonces, excepción? Claro que no todos los suicidios significan ni buscan lo
mismo. Salvo morir, muy evidentemente.
Extraído de (pincha la imagen):
 | |
| Silvia Plath y su hija Frieda. |